
David White
La oposición nativos/emigrantes que acuñó Prensky hace ya trece años y que ha hecho fortuna entre los analistas de la fenomenología tecnológica, es revisada de modo muy inteligente por David White, Co-director de la Unidad de desarrollo e Investigación en e-learning de la Universidad de Oxford, en el vídeo que tenéis más abajo. Su transcripción completa la podéis encontrar en nuestra página de Pensar los Medios o en el enlace que se referencia al final del post.
La oposición de White enriquece la de Prensky, se ajusta más a la realidad de cómo nos situamos ante la red y, sobre todo, la supera al ir más allá del maniqueísmo que se esconde en la del americano situando a los usuarios ante la red de un modo más objetivo. Prensky establecía una categorización biológica basada en la edad de acceso a la tecnología. Nativo era aquel que habiendo nacido con la tecnología accede a ella con la naturalidad que le otorga el haberse desarrollado inmerso en ella desde el primer minuto de su existencia, provocando incluso una adaptación a nivel neurológico a través de la plasticidad cerebral. De hecho, la tecnología no sólo no le plantea ningún obstáculo de acceso, sino que para él es invisible como lo es para cualquiera que haya nacido en un país desarrollado el hecho de abrir el grifo y que salga agua. El emigrante, en cambio, sería aquel nacido antes de la aparición de la tecnología informática con un cerebro formado en la era pretecnológica de acceso al conocimiento a través del libro y sus derivados. Moverse en la red y en el mundo multipantalla le exige siempre un esfuerzo consciente y, como el niño que empieza a andar tiene que aprender a mover cada pie antes de dar un paso tecnológico nuevo.
El planteamiento Visitantes/residentes de White, elimina y supera este terreno biológico para intentar describir el modo y la motivación con que los usuarios afrontan el uso de la tecnología independientemente de su edad, habilidad o destreza tecnológica.
Para el visitante, en palabras de White, la red en todas sus formas es una caja de herramientas útil para hacer cosas: entra, hace lo que necesita hacer y se va sin dejar rastro. El residente, en cambio, está en la red, construye en ella una parte de su identidad, la integra y la mezcla en su vida cotidiana para mostrarse de algún modo ante los demás.
Al visitante le preocupa la idea de privacidad y desconfía casi inconscientemente de todo el aparato tecnológico preparado para la exhibición de sí mismo que entiende como una especie de egolatría. «No ve la necesidad de crear redes sociales online, probablemente porque ya tenga una red presencial real que considera suficientemente sólida.». En cualquier caso, no es el pariente pobre digital del residente, sino que aprenderá a usar aquella tecnología o plataforma que le lleve a la consecución de un objetivo en donde adquirirá gran destreza y competencia, pero no durará demasiado en plataformas que, en su esencia, están diseñadas para residir en su interior y en las que no se puede estar con mentalidad de visitante. El residente, al contrario, hace un uso mucho más social, le gustan los botones de me gusta y de compartir y su objetivo primordial es la visibilidad. Disfruta de estar en común con otros utilizando herramientas de carácter social. La visibilidad que muestra en la red, le exige una permanencia siempre más exigente para actualizarse de manera continua porque la no actualización erosiona rápidamente su imagen que es como una marca que compiten con las marcas de los demás para mantenerse en la cresta de la ola o simplemente para estar vivo en la red. Esa necesidad de mantener continuamente su perfil, banaliza extraordinariamente sus aportaciones porque para nutrirlo le dará de comer cualquier cosa. El residente desarrolla, pues, muchas habilidades y destrezas en torno al mantenimiento de su visibilidad y de la comunicación, pero no necesariamente alguna en torno al análisis, el sentido crítico, la investigación u otras utilidades que puede proporcionar la tecnología.
En definitiva, no se trata de una cuestión de habilidades académicas o técnicas, sino a un modo distinto de entender la cultura y los fines de la tecnología. Ni siquiera se trata de enfocar principalmente a lo tecnológico sino a cómo se acerca la gente a ello. No se toman como base sus habilidades o su edad, sino sus motivos.
La distinción de Prensky, acogida con gran alborozo por los ciberoptimistas, establecía una oposición cualitativa hábil/torpe, listo/tonto, preparado/no preparado, joven/viejo… que de inmediato prestigió lo nativo y desacreditó lo emigrante provocando lo que aquí hemos denominado el complejo Prensky: una especie de inferioridad generacional previa a cualquier posicionamiento frente a la tecnología. En educación, indujo por la misma razón la fijación del tópico de la llamada brecha digital, un concepto acuñado en principio para categorizar diferencias económicas y sociales en el acceso a la tecnología entre ricos y pobres que aquí se convierte en una brecha generacional: los alumnos tienen un cerebro distinto y son mucho más hábiles que sus profesores y que sus padres yendo siempre por delante de ellos en el uso y productividad tecnológicos.
De ahí se han derivado toda una serie de afirmaciones igualmente tópicas en relación con el aburrimiento de los alumnos en las aulas, el uso de las TICs y la introducción de las redes sociales en la educación sin las que los alumnos son incapaces supuestamente de acceder al aprendizaje ya que no solamente hacen cosas distintas, sino que son diferentes y hay que enseñarles pues con diferentes metodologías. Tópicos sin base alguna, digo, porque para nosotros siempre ha sido obvio que el uso de la tecnología no es una cuestión de habilidad de los pulgares en la pantalla o del dedo índice en el teclado, sino que es un problema de productividad y rendimiento, por un lado, o de pasividad y pérdida de tiempo por otro. Es decir, en la tecnología de la comunicación y la información y especialmente en internet y en las redes sociales, la competencia no viene dada por el tiempo que se pasa en ellas, sino por la utilidad que se les puede sacar en cada visita. En cuanto al cerebro distinto, no cabe duda de que si uno se pasa ocho horas al día desde la más tierna infancia mirando una u otra clase de pantalla, desarrollará las neuronas en una dirección distinta del que además lee, juega, corre y habla cara a cara con los demás, pero, precisamente por eso, ¿no tendría que ser la escuela un reducto en el que se asegure que el consumidor irreductible de pantallas esté al menos seis horas al día libre de ellas?
Como he dicho al inicio, la distinción de White pone las cosas en su sitio rompiendo con el maniqueísmo de Prensky, al afirmar que nadie es residente o visitante de modo absoluto, sino que todos nos situamos en un continuo en el que cada uno tiene algo de visitante y algo de residente dependiendo del contexto y del momento en el que nos acerquemos a la red. Podemos tener más rasgos de visitante o residente de modo global, pero, más que ser, actuamos como visitantes o residentes en función de nuestros intereses.
Gracias, señor White.
ANEXO

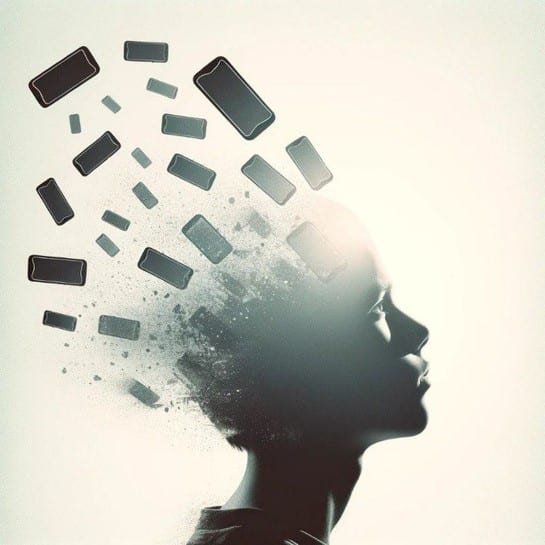


Los nuevos términos propuestos por David White suponen una nueva «inteligencia» en nuestra relación con los medios y las TIC. Son términos que inauguran, al tiempo que propician, una nueva y amplísima terminología para el análisis de nuestra realidad como usuarios de la Web. Estamos de enhorabuena.
José Luis.
PD. En cuanto me asiente más por completo en el escenario en que me hallo, te escribo por gmail.
Me asombró que el vídeo de White no tuviera apenas visitas. Me parece un verdadero hallazgo, sino lingüístico, sí conceptual, que a partir de ahora incorporo a mi análisis mediático como una excelente herramienta de comprensión y de explicación.
No es fácil desbancar la dicotomía Prensky porque es mucho más directa y por su fácil maniqueísmo y porque lingüísticamente es muy buena… y estos son tiempos más de oído y vista que de conceptos.
Saludos, chileno.
Sí, lo mismo pensé yo mientras leía tu post: «no es fácil desbancar a Prensky». También pensé luego en cómo demonios lograrlo. Prensky tiene a su favor -por básico y rudimentario que sea el argumento- que que nos ha «golpeado primero» (y el que pega primero, pega dos veces, se dice), además de las razones que señalas. Pero White tiene al suyo, que sus términos son los reales -los que realizamos en la Web- y eso, a futuro, resulta mucho más interesante para entender y manejar nuestra relación o conducta con la Web. Y ello no sólo para los que somos sensibles al tema y lo analizamos sino, también, para el común de los usuarios; que también necesitan útiles cognitivos para entender y definir su actividad cibernética. En todo caso, la dicotomía prenskiana, por ser de sustento cronológico, tiene sus días contados: cada vez le quedan (a él y a sus hordas) menos emigrantes.
José Luis
PD. Me encanta el «hordas» que has utilizado hoy en «Azul y Rosa» y te lo he copiado.
Exacto, amigo: la mejor baza es que esta nueva terminología se ajusta más a la verdad de la compleja relación de los usuarios y la las tecnologías. Y eso es lo importante. Incluso creo, que, como en el post, el hecho de contraponer ambas oposiciones es iluminador para dotar de sentido lo que queremos explicar, así que los nuevos términos se pueden apoyar en los viejos para fortalecerse.