
«¿Qué pasaría si además de conocer el número de personas que ve un programa de televisión se hiciera público lo que piensan de él?» se pregunta en el desarrollo de una noticia Ángel Fernández en El Mundo (martes, 7 de abril de 2009) «Y si además de la audiencia se midiera la calidad de la tele?»., titula.
Nos cuenta que la progresiva e imparable fragmentación de audiencias, no va a desplazar a la medición de Sofres que como cifra es la que cuenta porque dice cuántos consumidores tiene disponibles la publicidad en cada momento televisivo, pero sí que va a necesitar de alguna otra variable cualitativa para establecer tendencias, programar cambios y desarrollar estrategias de captación que minimicen riesgos.
No nos preguntarán qué queremos ver, pero sí que nos preguntarán qué nos ha parecido lo que hemos visto. Algo es algo. Vamos a dejar de ser sólo números para ser números que opinan.
Algunas asociaciones de telespectadores compañeras de viaje también andan dando vueltas al concepto de calidad televisiva para ver si pueden establecer un baremo que mida la calidad y poder así certificar al usuario que el producto que va a consumir está dentro de esos estándares cualitativos. Difícil tarea que tiene que evitar convertirse en una mera calificación tipo jóvenes, con reparos. Veremos.
Mientras, ya hay empresas como GFK que trabajan preguntando a 2.100 personas (panelistas) elegidos aleatoriamente y que 10 días al mes opinan y evalúan a cambio de una recompensa simbólica.
Las teles que pueden pagar esos datos, ―a la BBC le cuestan un millón de euros al año― no los hacen públicos porque eso no da dinero como las audiencias.
Me doy una vuelta por http://www.emer-gfk.com y recuerdo de nuevo lo que, como buen ser humano normal y corriente que soy, siempre olvido: somos sistemáticamente observados, estudiados, evaluados, analizados… por amplios equipos de profesionales cuya misión no es aumentar nuestro bienestar, sino servir a aquellos que nos quieren vender algo.
De entre una infinidad de técnicas rescato de la web algunas de ellas y las dos ilustraciones de este post: (el subrayado en negrita es mío)
Desk research en la red para detectar y acceder a flujos de información relevante sobre imagen y posicionamiento, tendencias, nuevos públicos o huecos de mercado…
Observación sistemática y participante mirando la realidad de la calle en la calle, el comportamiento del consumidor en estado puro para detectar tendencias emergentes de los consumidores, de la competencia, nuevos hábitos, interrelación de grupos sociales, cambios en los escenarios de consumo….
Webnografía (Ethnotours) o estudio etnográfico a través de herramientas personales (diarios, blogs, etc) y redes sociales específicas para comprender la dinámica de relaciones y prescripciones online, cambios de opinión, procesos de rumor….
Shopper Insights u observación del comportamiento del consumidor en el punto de venta mediante cámaras instaladas y análisis cualitativo de los vídeos. Permite contrastar las posibles diferencias entre la actitud y el comportamiento real de los consumidores, sin que estos se sientan observados; detectar la incidencia en el comportamiento de aspectos como el packaging, promociones, precio, posicionamiento en el líneal.
Mientras miramos, nos miran. Vean televisión, no la consuman o serán consumidos por ella.


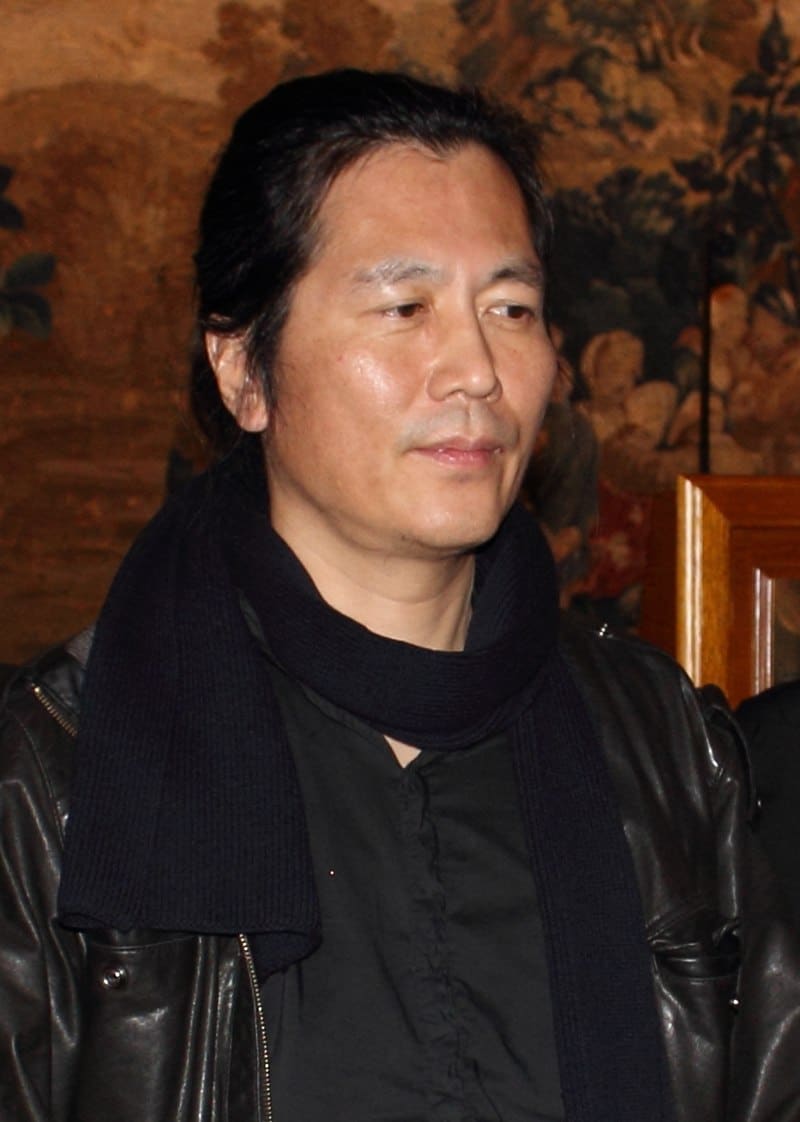


Que “mientras miramos, nos miran”, es una sensación que todos experimentamos desde hace ya bastante tiempo. No sabemos cómo somos mirados pero el personal comenta, por ejemplo mientras toma un cafecito en el bar, que “nota” por la espalda el “peso” de multitud de “ojos” que lo saben todo de nosotros.
Esta neurosis colectiva se estrenó en España por cuenta de la modernización de la informática que Hacienda aplicó al control de las declaraciones de la renta, y ya no ha dejado de crecer a la par que el progreso tecnológico.
Pero Pepe habla de otros “ojos”, él habla de esos ojos cuya investigación y puesta en marcha han propiciado los anunciantes porque entre otras cosas, en tiempos de crisis, la rentabilidad del gasto publicitario ha de ser máxima y éste mínimo.
Para ello, poner los anuncios en horas de máxima audiencia no es suficiente: hay que saber dónde se va a producir esa máxima audiencia y cuándo el personal se levantará a estirar las piernas, visitará la nevera y/o el aseo, e incluso cuándo se incorporará al programa y cuándo lo abandonará, además de otras muchas variables, para ubicar bien los tiempos publicitarios.
No todos los días se producen eventos de interés nacional o mundial que permitan prever una audiencia masiva. Es realmente difícil saber siempre “dónde estaremos” los telespectadores y de ahí el afán de las empresas de medición y de los emisores por “conocer” al espectador lo mejor posible: su opinión, sus hábitos, sus gustos, sus perfiles…
Pepe lo resume bien: el interés de la toda la cadena del proceso, no es aumentar la calidad de los contenidos, nuestro bienestar, sino saber cómo demonios cazarnos para ser vendidos (pagamos con nuestro tiempo, con trozos de nuestras vidas) a las empresas que nos quieren vender algo.
Personalmente, no veo posibilidad alguna de “normalizar” eficazmente parámetros o requisitos que deban cumplir los programas para establecer su calidad. Podrán elegirse los que se quieran de aquéllos, incluso tras intensos y competentes estudios al respecto, pero creo que al fin nada podrá sustituir la labor personal-particular de buscar lo que le gusta y conviene a uno, como siempre se ha hecho: mediante la formación personal de criterios propios.
En todo caso, saber qué es bueno y qué no lo es, es una certeza que se obtiene “a posteriori”, nunca antes de consumir el producto. “Bueno” es lo que tras el tiempo, por breve que éste sea, es reconocido como tal por todos. De modo que a quienes no les guste (un novela, una sinfonía, una película, un programa de televisión, …) sólo puedan decir eso, que no les gusta, pero nunca que la obra en cuestión sea mala, que carezca de calidad ¿Quién puede decir que “La flauta mágica” de Mozart no es buena, no tiene una alta calidad?: Nadie. Pero sí puede decir cualquiera que no le gusta o no le atrae.
Por eso, en el tema que nos ocupa, lo que van a conocer los sistemas de medición cuantitativa y las variables “cualitativas” que ahora se introducen, no irá más allá de saber “lo que gusta” al telespectador, que no es sinónimo de “lo que tiene buena calidad”. Porque sabido es que a muchos (a demasiados) les gusta la basura. O al menos, les atrae. Estos son y seguirán siendo los espectadores “mimados” por la televisión.
Pensar o no ser uno mismo. No hay otra.