
Escuchamos a menudo que vivimos en la «era de la comunicación», en la «era de la información». Son afirmaciones que expresan una visión positiva y ciberoptimista que describe una sociedad en la que la comunicación y la información fluyen con facilidad nos comunicamos mejor, accedemos más fácilmente que nunca a la información y la compartimos también con más fluidez y habilidad; sabemos más, estamos más cerca unos de otros, conocemos mejor lo que ocurre, somos más transparentes, la verdad de lo que nos rodea nos es más inteligible. Sería una época dorada para la libertad efectiva de los ciudadanos y la democracia real puesto que no sólo hemos mejorado exponencialmente nuestros recursos como receptores, sino que nos hemos convertido también en emisores, en un contacto instantáneo en vivo y en directo con los demás y con la realidad, que ha superado definitivamente la dependencia de intermediarios. Verdad, Bondad y Belleza se abrirían naturalmente paso, casi de manera espontánea, a través de esta sobreabundancia informativa y esta riqueza de nuevas y eficaces vías de comunicación.
Sin embargo, algunos hechos de los que voy a citar aquí solo dos –uno subjetivo y otro objetivo– desmienten tanta felicidad.
Subjetivamente, mientras asimilamos pasivamente el mantra repetido de que vivimos más libres e informados, la percepción más generalizada es que nos sentimos en realidad en un estado de confusión y desconfianza permanente ante la comunicación e intoxicados por una saturación de datos imposible de manejar en la que la mentira circula con la misma alegría que la verdad.
Objetivamente, la constatación de que, a la vez que el conjunto, prestaciones y calidad de los instrumentos para comunicarnos –ordenadores, móviles, apps, redes sociales, buscadores, wikis, blogs…– crece de manera exponencial, crece también con ellos el número de empresas y profesionales para ayudarnos a manejarlos.
Ambos hechos –subjetivo y objetivo– están íntimamente relacionados: precisamente porque la sensación es de caos, confusión y sobreinformación, la comunicación es un valor en alza que se monetiza como un bien escaso e inaccesible para la mayoría. Algo ocurre cuando lo que debía nacer de la sencillez y la eficiencia de un ambiente propicio, necesita profesionalizarse, es decir, ponerse en manos de expertos. Si cada vez hay más gente dedicada a facilitarnos una tarea, es que esta tarea se ha hecho más compleja y más difícil y, desde luego, muy lejos de cualquier espontaneidad. Sólo cuando un bien es escaso estamos dispuestos a pagar a expertos para que nos lo proporcionen.
Así, nos rodean empresas de publicidad y márquetin –que ahora se llaman precisamente «de comunicación»– para colocar un producto, un mensaje, una idea en el mercado y asegurar su consumo; asesores de imagen para indicarnos cómo debemos presentarnos ante los demás; comunity managers para orientarnos en el proceloso mundo de las redes sociales; gabinetes de prensa para mediar con los intermediarios; consultorías, relaciones públicas, diseñadores, prepscriptores… Expertos que nos ofrecen todo tipo de servicios que básicamente consisten en explicar a los demás algo aparentemente tan sencillo como quiénes somos y qué hacemos: identidad corporativa, press meetings, eventos, logotipos, interfaces de páginas web, diseño de apps, diseño de catálogos, cartelería, señalética, vídeos corporativos, “píldoras” audiovisuales, posicionamiento…
El que se mueva no sale en la foto. O al revés: muévete para salir en la foto. En esta sobreabundancia, en este ruido, en este gran anonimato provocado por la omnipresencia de la comunicación y la visibilidad, esta no es una opción, sino una obligación: o “comunicas” o no estás. Y en este juego, comunicar es conocer cada vez con más exactitud y profundidad el comportamiento, el modo de ser, las aspiraciones y los miedos de aquellos –los demás– a los que queremos comunicar nuestro mensaje para utilizarlos en la consecución de nuestro objetivo. Es captar la atención –otro bien escaso–. Es diferenciarse, sacar la cabeza, sonreír con una dentadura perfecta y blanqueada. Es ser noticia, es decir, crear una noticia que no lo es. Es contagiarse de valores que no nos pertenecen, pero que nos prestigian. Es gestionar las crisis, es decir, presentarlas no necesariamente del modo verdadero, sino del modo correcto para que no parezcan una crisis o para minimizar su impacto. Es maquillar, a veces enmascarar hasta el fraude, la realidad para hacerla más atractiva, diferente, sorprendente o simplemente llamativa. Es poner en circulación mentiras víricas y rumores contaminantes… Créeme: estoy mintiendo, es el título de un libro de Ryan Holyday –experto en viralidad– que resume lo que queremos decir.
Vivimos en un ámbito en el que lo importante no es ser sino parecer y en el que –se quejaba el otro día un inculpado– lo de menos es la culpabilidad cuando cuarenta segundos de telediario te pueden estropear la vida para siempre. Respiramos un medioambiente simbólico en el que los llamados “prescriptores” –cualquier famoso sin más mérito que serlo– o la fuerza irresistible e irracional de las imágenes puede convencernos de que algo está bien o mal o incitarnos a adquirir un producto en lugar de otro, una idea en lugar de otra, una conducta en lugar de otra, un valor en lugar de otro valor. Habitamos un espacio con una prensa que, en vez de ser el cuarto poder crítico que sirve de contrapeso al poder político, se ha convertido en una compañera de viaje de la partitocracia y la publicidad a las que sirve de portavoz amplificador en vez de filtrar, explicar y analizar sus mensajes. Nos movemos en un contexto en el que hay que vencer la desconfianza del receptor que ya se ha acostumbrado a descontar automáticamente el embellecimiento y la falsedad del mensaje restando lo que considera artificialmente añadido a la verdad por el profesional intermediario y que intenta aprender a leer entre líneas lo que no se dice para saber lo que se dice de verdad.
Y en un paisaje así, ¿se puede hablar todavía de la verdad o hay que preguntar como Pilatos «qué es la verdad» en medio de tanta máscara y tanto espejismo? ¿La verdad es todavía exigible? ¿Todo este negocio, toda esta tecnología, todo este mercado mediador, ilumina u oscurece la realidad mediada?
Respondan ustedes mismos y, recuerden: usen la tecnología, no la consuman o serán consumidos por ella.

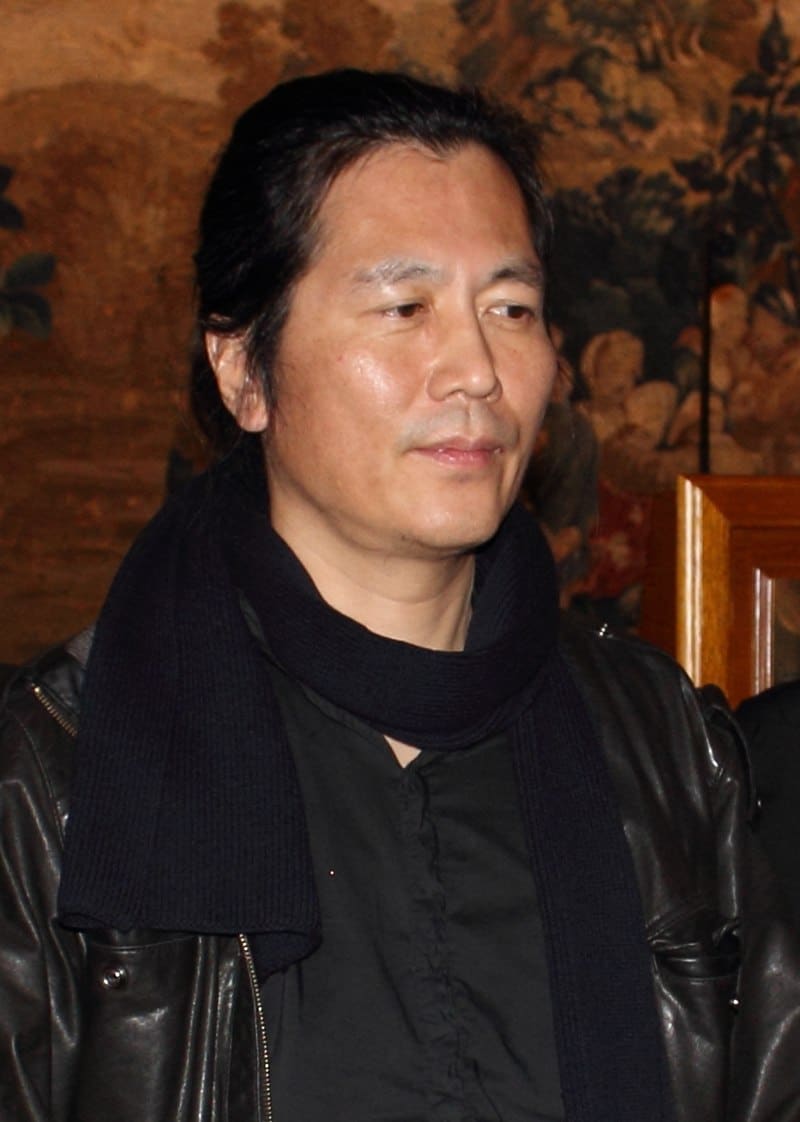


Interesante y oportuno interrogante nos planteas de arranque, en el título, y como formulación final que cierra, y abre, tus reflexiones a lo largo del post. Post que a mí me ha gustado porque con una estructura simple y bien ordenada, has podido trasladar tu reflexión al caso, con un tono paradójico de gran eficacia. En otras palabras: se entiende muy bien lo que piensas y, sobre todo, lo que te preguntas. Ahora, pues, nuestro turno: en mi caso, sólo veo confusión y oscuridad.
La cadena de televisión que más sigo (casi exclusivamente) trabaja sus informativos, tertulias y debates, bajo el principio: «los hechos son sagrados, las opiniones libres». Obviamente, no siempre alcanza su cumplimiento pero, al menos, se hace patente que está en ese compromiso con sus espectadores e intenta cumplirlo. Presenta «todos» los hechos que se producen, e invitan a quien mejor pueda dar cuenta de los mismos. Sean sus protagonistas mismos, sean los analistas más indicados para comentarlos.
Creo que la madre del cordero de la situación descrita profusamente en el post, pueda estar precisamente ahí: ¿contamos lo que pasa, todo lo más posible lo que pasa, es decir, los hechos, o los cribamos, discriminamos, seleccionamos, ocultamos, manipulamos… para crear nosotros los hechos, «nuestros» hechos, y tratarlos como si la realidad se conformara con ellos y sólo con ellos? Es una pregunta metedológica en tercera persona del plural, dirigida a los organismos de comunicación, que doy por sentando han debido hacerse a sí mismos en repetidas ocasiones.
Lo cierto es que la misión de los comunicadores sociales (especialmente en lo que a «informativos» se refiere) debiera comenzar con la mera presentación de los todos los hechos (en el sentido de no restricción) que produce la actualidad social, cultural, política, económica, etc, etc. Y luego, entrar en su análisis, debate, etc, etc.
José Luis
Como es lo que más afecta a tu relación con la realidad política y social, te centras en la confusión creada por el periodismo. Por el mal periodismo. Es cierta. Ahí está. El periodismo ha claudicado de su misión de informar para convertirse en cómplice de la política, el fútbol, la música o el famoseo. Sew ha convertido en parte del espectáculo y no en un espectador crítico. Es verdad que está la red con su inabarcable oferta, pero lo que realmente sucede es que ante nuestra lmitación, en el mejor de los casos, acabamos seleccionando una información acorde a nuestros intereses y en vez de recibir un mensaje que nos haga más objetivos, no hacemos sino reforzar nuestra subjetividad.
Pero no es solo la información, es la comunicación toda. Yo, que brego en clase con adolescentes consumidores de YouTube, música, publicidad, videojuegos y televisión, piensa qué visión sesgada del mundo reciben. En cada spot de tv hay toda una composición de arquetipos, valores y contravalores que se asimilan casi por ósmosis, emocionalmente, sin pasar por el tamiz del pensamiento crítico. No hablemos de las series, las películas, los videoclips,… En la creación, promoción, lanzamiento, distribución de todo este maremagnum están los especialistas comunicadores empleados a fondo.
Aciertas señalando que «me dejo» en mi comentario el asunto más propio del post: la «comunicación total» y la paradoja (más bien la contradicción con el mantra de la facilidad de acceso a la información global) que encierra la aparición de esos nuevos agentes: los comunicadores profesionales. Estoy de acuerdo.
Entiendo que la función primordial de éstos consista en que los contenidos que pones en sus manos sean vistos, encontrados, visitados, revisitados y finalmente difundidos por los usuarios (qué genérico tan poco humano, ¿verdad?: «los usuarios») de las redes. Su existencia se justifica más por el vector-fuerza que supone la «masividad» del tráfico de contenidos alcanzado en las diversas plataformas disponibles (ridículamente escasas en número), que por la mera torpeza o impericia de los emisores para presentar sus contenidos. Que para la circulación de todos las comunicaciones y consultas que se producen en todo el mundo, existan media decena (mal contada) de plataformas se hace revelador, en muchos aspectos, de la lógica fundacional (concentración, monopolio, negocio) y operativa (poder, control y conformación del «nuevo hombre», del perfecto consumidor) de las mismas.
José Luis
En el fondo, la cuestión quizá se pueda resumir en que el negocio de la comunicación es negociar con ella, es decir, hacer negocio: no se trata de comunicarnos mejor, sino de «vendernos» mejor. Finalmente, en esta sociedad de consumo todo acaba consumiéndose y consumiéndonos, amigo.
Seguramente es así, amigo Pepe.
José Luis
Nota: ¿por qué aparece mi nombre y no el tuyo en tu comentario?…. (jajjajjajjjajaja)
misterios informáticos.Solucionado.