Ana Marta González, reseña en Aceprensa la edición alemana del libro Por qué duele el amor de Eva Illouz, de próxima publicación en español en la editorial Katz, en el que la socióloga alemana analiza cómo está el terreno social de los sentimientos íntimos.
Nos interesa un párrafo de la reseña. «Uno de los factores que más ha contribuido a acelerar la Gran Transformación –así denomina la autora del libro el cambio profundo en la manera de vivir los sentimientos amorosos a partir del siglo XX– es la enorme difusión de los ideales románticos en la cultura popular a través de lo que Illouz denomina, siguiendo a Adorno, “la institucionalización de la imaginación”…».
Y un fragmento del propio texto alemán: «La imaginación se encuentra profundamente implicada con la ficción y la ficcionalidad y las ficciones institucionalizadas (en televisión, cómics, películas, libros infantiles) son de importancia capital para la socialización. Esta ficcionalidad impregna el yo, el modo y manera en que el yo se modela narrativamente, vive a través de historias y comprende sentimientos que configuran el proyecto de vida de una persona».
Es decir, negro sobre blanco, se afirma el enorme poder transformador de la ficción narrativa que provoca la creación de un mundo imaginario con el que las personas acabamos configurando nuestra vida real. Un medioambiente simbólico en el que respiramos y del que tomamos el oxígeno de nuestros valores y sentimientos. Ese modelo, obviamente, no se ajusta a la realidad de la vida cotidiana y genera frustraciones e infelicidad al no poder llevarse a cabo cuando cerramos la novela, salimos del cine o apagamos el televisor. Dicho de manera más sencilla: inmersos en ese bombardeo de irrealidad no sólo nos creemos lo que la ficción nos propone, sino que acabamos confundiéndolo con lo real y, a pesar de que llega hasta nosotros no a través de la experiencia y el razonamiento, sino de la imaginación y las emociones, o quizá precisamente por eso, se instala firmemente en lo más profundo de nuestro yo.
Es el tema de los efectos que desde hace años, se intenta estudiar sociológicamente con grandes dificultades para llegar a alguna tesis concluyente y que, sin embargo, todos percibimos dentro y fuera de nosotros con bastante claridad.
No se trata de que la ficción provoque que un paranoico de 14 años asesine a un compañero porque lo ha visto en televisión. Lo que provoca actos así es la paranoia, no la ficción. Se trata de algo mucho más profundo y generalizado: de los libros infantiles, de los comics, de la novela y, sobre todo, del cine y la televisión, de las pantallas, extraemos la mayor parte de los modelos y referencias que construyen nuestro mundo emocional y se instalan en nuestra conciencia de manera mucho más firme y profunda que los extraídos de la experiencia. Es el entretenimiento y no la familia o la escuela quien de verdad nos está socializando. Primero lentamente, desde la invención de la novela moderna y la generalización del soporte libro con la imprenta. Luego con mucha mayor intensidad a partir de la invención del cine y la creación hollywoodiense del star system. Finalmente con la intensidad radical de la penetración de las pantallas en lo más íntimo del núcleo familiar.


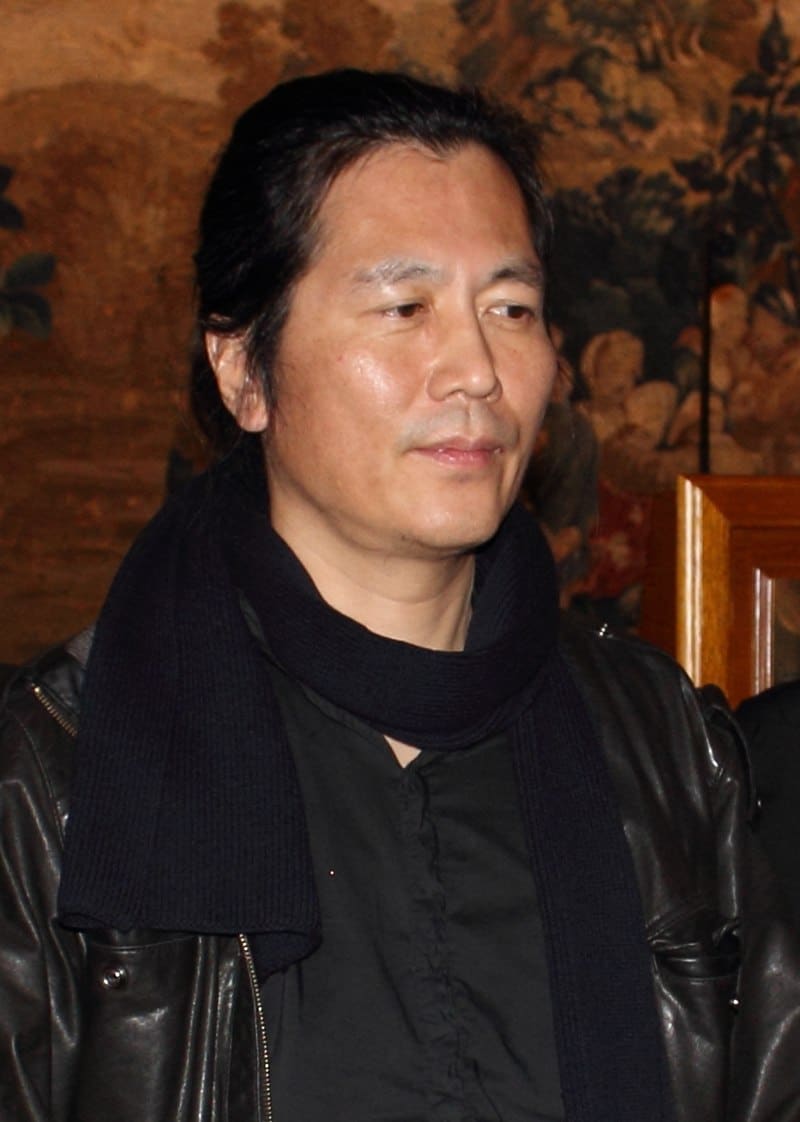


En efecto, antes, las pantallas nos entretenían y además nos sugerían un mundo mejor al que aspirar. Ahora, no nos inducen al asesinato en masa pero la mayoría de las veces no nos llevan a nada salvo a pasar el rato.
Ese sería un interesante estudio, Amanda: el cambio de valores que se ha producido en el medioambiente del entretenimiento audiovisual en los últimos 50 años… Lo que va de Adivina quién viene a cenar esta noche a Torrente; de Esta es su vida a Sálvame.
El texto de Amanda encierra una gran verdad que, tal vez, el uso continuado de nuestra jerga mediombiental (me refiero a la de este blog y a la de los autores que traemos a él)) nos camufle con éxito en más de una ocasión, y esa verdad queda al descubierto cuando dice: «… antes las pantallas NOS entretenían … y NOS sugerían un mundo mejor al que aspirar. Ahora, NO NOS llevan a nada…». Queda obvio que las pantallas quedan neutras en su papel de mero interface, de mero instrumento material, y que lo nodular es «LO QUE VEMOS» en las pantallas. Que por supuesto es lo que fabrica o compra ya hecho para su emisión la propiedad de los medios. Esto es más claro en el caso de Internet: En principio, será el usuario quien «rellene la pantalla» de su ordenador con lo que él mismo desee; la pantalla queda pues como un mero utensilio, necesario pero utensilio. En todo caso, nuestra tendencia a usar la reducción «las pantallas» asignándoles unas u otras potencialidades… debería eviatarse. Es verdad que en ocasiones hablamos de ellas con total propiedad, segregando los contenidos y sus efectos de lo que es el mero dispositivo técnico.
Pepe: yo creo que es justamente al contrario: creo que ese bombardeo de irrealidad no es confundido con la realidad y que, precisamente porque «llega» a nosostros a traves de la imaginación (el deseo, más bien) y las emociones, se instala en lo más superficial de nuestro yo.
No es que confundamos la irrealidad y hasta la tomemos por lo real, sino que la tomamos en un nivel de importancia similar al resto de las realidades. Dicho de otro modo: suele provocar la pérdida de nuestra jerarquización previa de las cosas que teníamos jerarquizadas, y a partir de ahí… nos «despersonaliza» con notable eficacia. Y el hombre necesita ejecutar sus jerarquías para sentirse persona.
José Luis