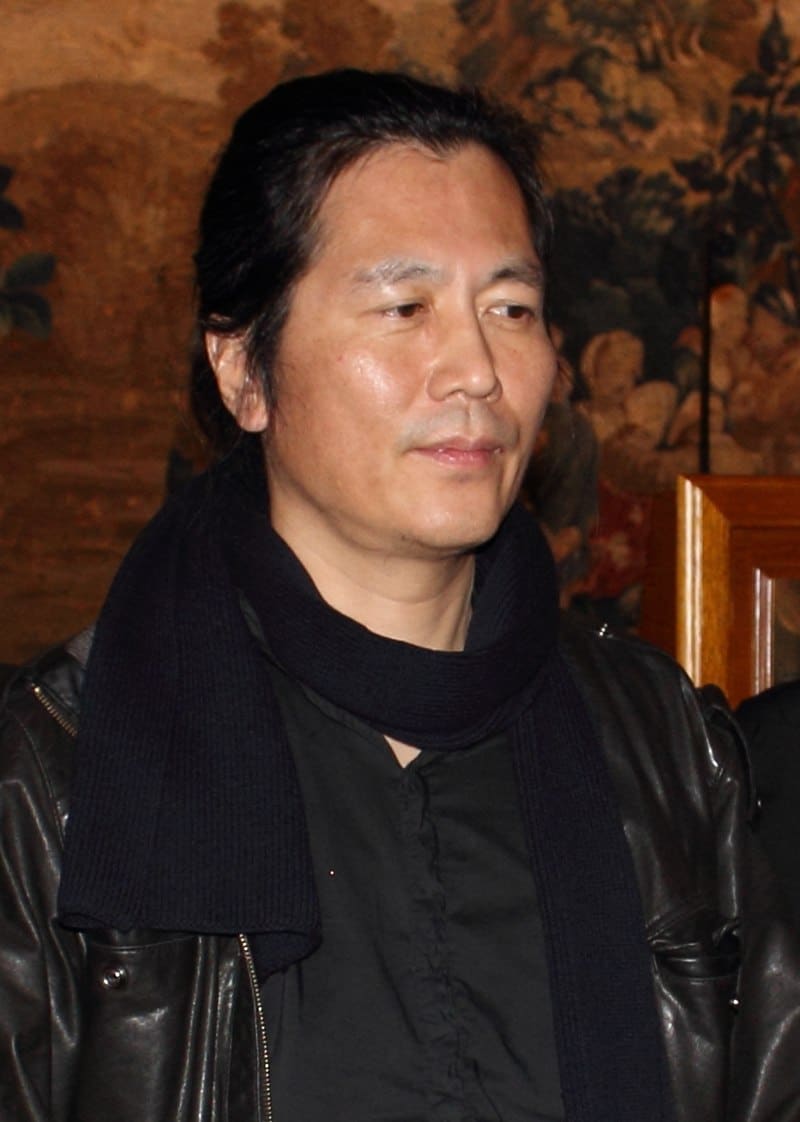Esta Revolución Invisible no nace en la era digital. Es muy anterior. «En 1830 aparecen la fotografía y el telégrafo; en 1840, la prensa rotativa; en 1860, la máquina de escribir; en 1866, el cable transatlántico; en 1894, el cine; en 1895, el telégrafo sin hilos; en 1899, la grabación de sonidos; en 1906, la radio; y, finalmente, en 1923, la televisión.» Y con ella el advenimiento del lenguaje de la imagen que va a ir desplazando progresivamente a la palabra. «Las imágenes son el medio adecuado para transmitir acciones y pasiones más que razonamientos e ideas, lo que hace de la televisión un vehículo mucho más apropiado para provocar la emoción que para invitar a la reflexión.» Iniciando un proceso en el que todavía estamos por el que va a cambiar tanto nuestra forma de percibir la realidad, como la realidad misma. La televisión va a editar el mundo antes de entregárnoslo. «El mundo que se percibe como real a través de la televisión es en realidad un mundo corregido, editado y vendido». Ese simulacro de la vida nos va a llevar a vivir de forma igualmente simulada. «De la imitación de la vida hoy se encarga la televisión, y de la imitación de esta última, el ciudadano medio.» La televisión imita a la vida y nosotros imitamos a la televisión. «Retrasmitiendo repetidamente los gestos del dolor, la alegría, la sospecha, la ironía y el enfado se acaba por definir el repertorio de las emociones y los estados de ánimo posibles, relacionándolos con una mímica adecuada. Al copiar la realidad, la televisión reduce lo real al tópico, mientras que la audiencia, para no quitarle la razón de realidad a la tele, transforma el tópico televisivo en real al hacer una imitación perfecta de este en su propia realidad cotidiana». De tal manera que «Hoy son los media los encargados de construir e identificar el modelo del imaginario social, a través del cual los niños y los jóvenes se sitúan en el mundo. [La televisión] no manipula sino que […] constituye un elemento crucial en la construcción apropiada de la representación imaginaria de la realidad. […] nos presta los hechos, los gestos, las emociones y las opiniones, lo que le permite a la audiencia televisiva hablar y gestualizar imitando los modelos que ve. […] «De esta forma se produce un círculo vicioso que convierte la realidad en algo cada vez más espectacular, o más irreal».
A esa irrealidad no escapa, por supuesto, la información. Todo se espectaculariza. Es el advenimiento del infoteiment y el reality. «En la cultura de la imprenta, la información (al igual que la ficción) era deseable porque significaba culturización; en la cultura televisiva la información (al igual que la ficción) es divertida porque es un espectáculo. En la cultura de la imprenta la vigilancia era algo indeseable porque significaba censura; en la cultura televisiva la vigilancia es divertida porque es un espectáculo».
Y, además, ese proceso de aislamiento individualista que con lo digital se ha agudizado y se está convirtiendo en crónico: «El espectador planetario no sabe apenas nada de sus vecinos, los encuentros cara a cara y los diálogos disminuyen y la separación con sus familiares y allegados se ensancha cada día; sin embargo, a través de la industria del entretenimiento se puede escapar a la vez del silencio y de los inconvenientes del trato personal, encontrando refugio seguro en el hueco de una tecnología que se ha adentrado en el inconsciente colectivo».
(y III) Escapismo
El entretenimiento, el consumo, la evasión, son las notas características de este nuevo escenario social creado por la comunicación de la imagen. «La condición humana bajo un régimen tecnológico espectacular supone la posibilidad del escapismo a través de la diversión que la misma técnica ofrece; […] es, por tanto una tipo de organización social que provee, a la vez, el veneno y el antídoto. Si todas las revoluciones técnicas anteriores dieron como resultado una nueva serie de innovaciones en el procesamiento de la materia y la energía, la Revolución de las Comunicaciones ha dado como resultado una serie de innovaciones en el nivel más fundamental del trato humano con lo real, al facilitar y extender, hasta límites impensables, todas las agradables posibilidades de evasión de la realidad. La realidad inescapable, agotadora y gris, se puede por fin abandonar gracias a la ficticia vivencia persistente del final feliz». Una tecnología que se ha convertido en toda una industria que «le irá poniendo a la gente cada vez más fácil la posibilidad del escapismo […] a través de la distracción y de los ensueños originados desde el mundo de la ficción manufacturada».
Pensar es un esfuerzo y un trabajo que, además nos pone frente a nosotros mismos y nuestra fragilidad y «el ciudadano medio que regresa a su hogar después del trabajo busca sosiego y distracción. No quiere pensar, no le apetece; […] sus pensamientos lo pueden angustiar pues en última instancia su destino está exclusivamente marcado por la muerte. […] de ahí el moderno culto del ruido que impide ese sonido de muerte que tiene el silencio».
De ahí el consuelo, la huida hacia el consumo como fórmula del olvido. «Vivir consumiendo o vivir consumido. […] Felicidad al alcance del bolsillo, júbilo prosaico donde todos los deseos se pueden reducir al catálogo de las cosas que, tal como muestra la televisión, se pueden comprar con dinero».
Es la cultura del chupete, de la golosina visual, de la adultescencia global. «Ansiedad infantil, oceánica y urgente, fácilmente saciada con el siempre disponible chupete del entretenimiento que nos hace olvidar el ansia de la esquiva teta de la felicidad. Jean Cocteau lo resume cuando señala que la edad media de toda audiencia nunca sobrepasa los doce años». Todos enchufados a la tecnología como al soma de Un Mundo Feliz perfectamente descrito por el Divertirse hasta Morir de Postman. «Maravillosa aldea irreal donde niños, adolescentes, jóvenes y adultos se encuentran conectados al mismo enchufe de una tecnología que permite la evasión a través de la distracción manufacturada, comunitaria y homogeneizante».